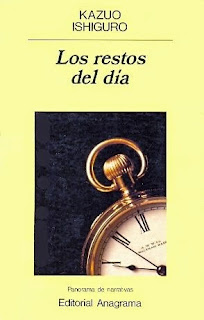La decadencia de Nerón Golden,
Salman Rushdie, p 49
Dieciocho años después de que
naciera Apu, el viejo tuvo una relación extraconyugal y no tornó precauciones y
el resultado fue un embarazo que él decidió no abortar, dado que, en su
opinión, las decisiones siempre le correspondían a él. La madre era una pobre
mujer cuya identidad no trascendió (¿una secretaria?, ¿una puta?) y que a
cambio de cierta consideración financiera entregó al niño a su padre, se marchó
de la ciudad y desapareció de la historia del bebé. Así pues, igual que el dios
Dioniso, el niño nació dos veces, la primera de su madre y la segunda en el
mundo de su padre. El dios Dioniso siempre fue un forastero, un dios de la
resurrección y de la llegada, “el dios que viene”. También era andrógino,
«hombre-mujer”. El hecho de que aquél fuera el seudónimo que eligió el hijo
menor de Nerón Golden en el juego de rebautizarse con nombres clásicos revela
que ya sabía algo de sí mismo antes de saberlo, por así decirlo. Por entonces, sin
embargo, las razones que dio para elegir aquel nombre eran que, en primer
lugar, Dioniso se había aventurado hasta el interior de la India, y ciertamente
el mítico monte Nisa donde había nacido podría haber estado en el
subcontinente; y en segundo lugar, que era la deidad del placer sensual, y no
solamente Dioniso, sino, en su encarnación romana, también Baco, el dios del
vino, el desorden y el éxtasis, todo lo cual -según Dioniso Golden- parecía
divertido. Pese a todo, pronto anunció que prefería que no lo llamaran por su
nombre divino completo y pasó a usar el simple y casi apónimo apodo de una sola
letra, D.
En la foto, el Baco de Miguel Angel






.jpg)